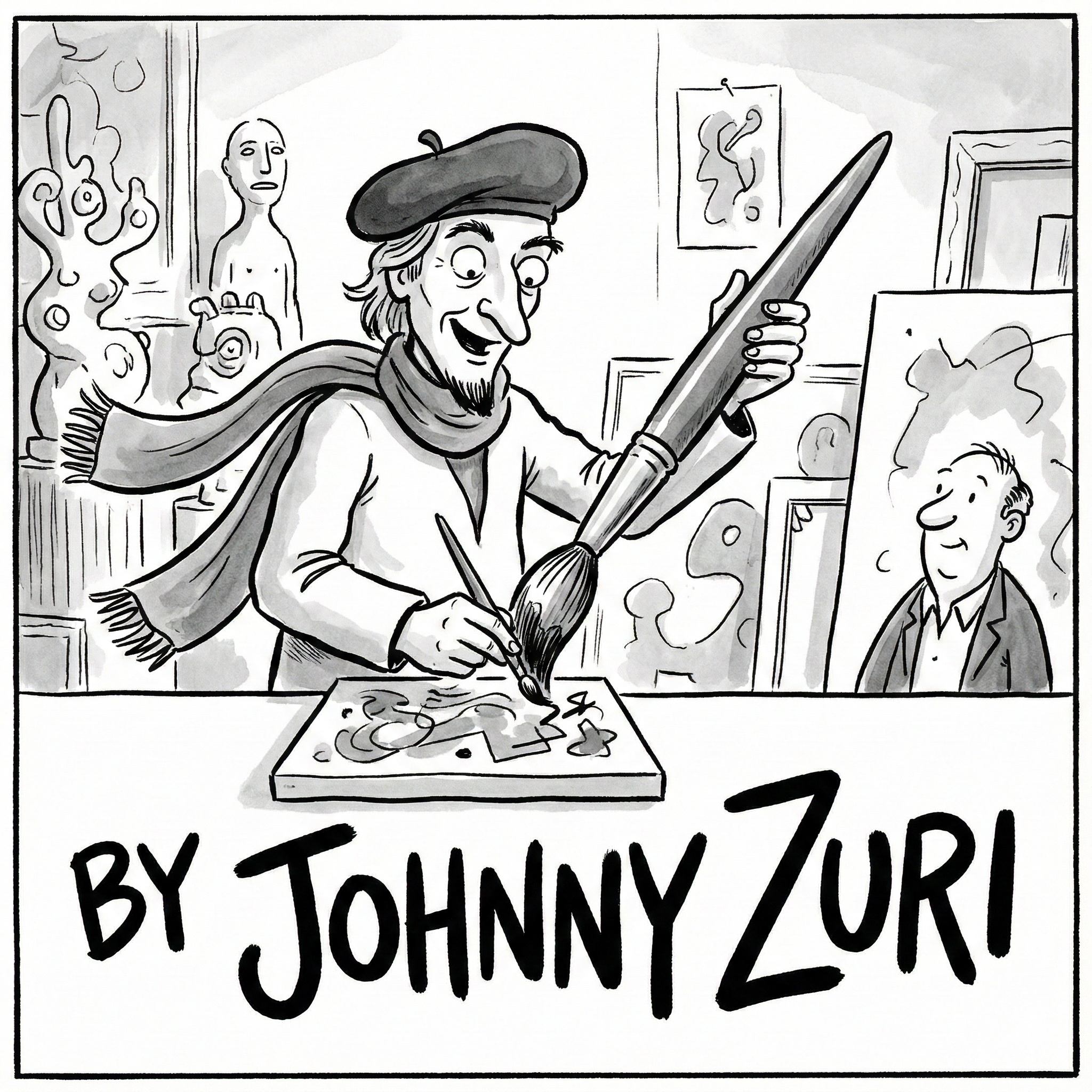Manifesti d’Artista en Turín: el cartel que se vuelve arte
Carteles que se vuelven cine en la Mole Antonelliana – Diez artistas que transforman la promoción en lenguaje visual
Estamos en octubre de 2025, en Turín. Manifesti d’Artista reúne diez carteles cinematográficos de gran formato en la Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema. La exposición demuestra que un cartel deja de vender cuando empieza a hablar: cuando el artista le da voz propia y lo convierte en obra de arte visual.
Cuando la publicidad se cansa de ser obediente
Lo primero que noto al entrar en la Mole Antonelliana es que estos carteles no gritan “compra” ni “entra al cine”. Gritan otra cosa: ritmo, geometría, ideología, deseo. “No venden, seducen con silencio.”
Curada por Nicoletta Pacini y Tamara Sillo, Manifesti d’Artista no es solo una exposición: es un manifiesto sobre el poder visual. Enrico Prampolini, Enrico Baj, Renato Guttuso, Aleksandr Rodčenko, Filiberto Scarpelli, Toddi y Vera D’Angara componen una especie de constelación donde el cine se traduce en papel.
El recorrido —instalado en el piano de acogida de la Mole— avanza desde el cine mudo hasta el sonoro. En cada pieza late una pregunta: ¿cuándo un cartel deja de obedecer al film para hablar su propio idioma?
El cartel que se emancipa
El museo lanza su tesis con claridad: un cartel se vuelve arte cuando se libera del guion que le dio origen. Lo que antes era reclamo publicitario se convierte en lenguaje autónomo, capaz de expresar una visión del mundo.
Rodčenko, con su Corazzata Potëmkin, hace de la propaganda soviética un laboratorio de geometría visual. Prampolini, desde el Futurismo italiano, convierte el cartel de Thaïs en un manifiesto sobre la velocidad y la abstracción. “Cada trazo es una convicción, no un eslogan.”
El visitante asiste, casi sin darse cuenta, a una lección sobre cómo el arte gráfico anticipó la modernidad digital: diagonales, bloques de color, tipografía agresiva. Todo está ahí, antes del Photoshop, antes del píxel, antes de la pantalla táctil.
El eco del Futurismo y el pulso del Constructivismo
Filiberto Scarpelli, con su explosivo Il sogno di Don Chisciotte, demuestra que el Futurismo no era solo una estética, sino una forma de vivir la velocidad. Prampolini refina esa energía y la geometriza. Lo suyo no es ruido, sino arquitectura visual.
Aleksandr Rodčenko, por su parte, da un salto ideológico: hace del cartel soviético una sinfonía constructivista donde cada ángulo parece medir la fe en el progreso. Y, sin embargo, su diseño —tan anclado en los años veinte— parece nacido ayer. “El pasado no envejece cuando el diseño acierta.”
La muestra juega con esa paradoja: lo retrofuturista no como nostalgia, sino como modernidad que no se agota. El cartel, en ese sentido, no mira hacia atrás: respira todavía.
Diez firmas, diez maneras de mirar el cine
De los diez carteles, cada uno es un mundo. Renato Guttuso y Enrico Baj —colaboradores de Giuseppe De Santis o Francesco Rosi— firman piezas donde la pintura se atreve a discutir con el cine. Guttuso incluso presenta una brochure de Riso Amaro, que estira la gráfica promocional hacia el terreno editorial.
Scarpelli aparece como dibujante satírico y escritor, Toddi como artista total —director, productor e ilustrador de sus propias películas— y Vera D’Angara como actriz rusa reconvertida en ilustradora, refinada y enigmática.
Todos ellos, en conjunto, prueban que el cartel cinematográfico fue mucho más que marketing. Fue la primera pantalla.
El archivo que respira: 540.000 carteles esperando su turno
El Museo Nazionale del Cinema conserva cerca de 540.000 carteles. Manifesti d’Artista no muestra ni el 0,01 %, pero basta para entender la dimensión del tesoro.
La mayoría de las piezas se exhiben por primera vez. La curaduría elige mostrar lo grande, lo contundente, lo autoral. Un gesto de apertura que invita a imaginar las reservas del museo como un archivo vivo, no una bóveda cerrada.
La exposición, además, cuida la experiencia sensorial. Paneles táctiles, traducciones en lengua de signos, lecturas QR y NFC. No se trata de un guiño a la accesibilidad, sino de una convicción: “El arte que no se puede tocar ni oír, se olvida.”
Del silencio al sonido: el cartel y su propia voz
El tránsito del mudo al sonoro no solo cambió el cine, también cambió su publicidad. En la era muda, la imagen lo decía todo; con el sonido, el cartel aprendió a sugerir.
Las obras de Guttuso y Baj, en ese contexto, actúan como puentes: traducen el tono y la emoción del film, pero lo hacen sin subordinarse. No ilustran; interpretan.
El resultado es un diálogo entre dos fábricas de símbolos: el cine y la gráfica. Uno proyecta movimiento; el otro lo sintetiza. Uno narra; el otro condensa. Ambos construyen memoria.
Manual secreto de diseño para creadores y curiosos
Si uno se acerca a Manifesti d’Artista como diseñador o marketer, encuentra un tesoro didáctico.
Los futuristas enseñan a diseñar energía sin motores. Rodčenko muestra cómo ordenar la mirada con diagonales. Baj y Guttuso prueban que un cartel puede contar la historia sin depender del argumento.
Para los coleccionistas, cada pieza es un hallazgo arqueológico con certificado de modernidad. Para el público general, una lección: el arte gráfico no fue hijo menor del cine, sino su hermano inquieto.
“Un buen cartel no promociona, hipnotiza.”
La Mole como pantalla viva
El montaje en el piano de acogida de la Mole Antonelliana convierte la llegada al museo en prólogo escenográfico. La cúpula, visible desde cualquier punto de Turín, parece ahora una lámpara encendida por los propios carteles.
La muestra estará abierta hasta el 22 de febrero de 2026, con entrada general o un billete dedicado de 4 €. Pequeño precio para una experiencia que es, literalmente, un viaje visual de un siglo comprimido en diez piezas.
By Johnny Zuri
“Los carteles no envejecen: solo esperan su próxima mirada.”
Lo que el cartel nos enseña sobre nosotros
Hay algo profundamente humano en esa necesidad de resumir una historia en una sola imagen. El cartel —nacido para vender entradas— terminó contando quiénes somos cuando miramos.
Lo que Manifesti d’Artista demuestra, desde Turín, es que la gráfica del siglo XX fue laboratorio de pensamiento visual. Lo que entonces era tipografía y tinta, hoy son píxeles y pantallas. Pero la lógica sigue intacta: captar, condensar, conmover.
Y tal vez por eso, frente a esos carteles, el visitante siente una emoción inesperada: la de reconocer que el arte no siempre se cuelga, a veces se pega en una pared y te cambia el paso al pasar.
Preguntas frecuentes sobre Manifesti d’Artista
¿Dónde se celebra la exposición Manifesti d’Artista?
En la Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema de Turín.
¿Hasta cuándo estará abierta?
Del 20 de octubre de 2025 al 22 de febrero de 2026.
¿Cuánto cuesta la entrada?
4 € con ticket específico o incluida en la entrada general del museo.
¿Qué artistas participan?
Aleksandr Rodčenko, Enrico Prampolini, Enrico Baj, Renato Guttuso, Filiberto Scarpelli, Toddi y Vera D’Angara.
¿Cuántas obras se exponen?
Diez carteles cinematográficos de gran formato, la mayoría mostrados por primera vez.
¿Qué hace especial a esta muestra?
Reivindica el cartel como obra autónoma, uniendo arte, cine y diseño en un mismo lenguaje visual.
¿Por qué visitarla?
Porque revela cómo el cartel cinematográfico dejó de ser promoción para convertirse en arte que habla, grita y perdura.
By Johnny Zuri
“Turín no exhibe carteles: exhibe pensamientos impresos.”